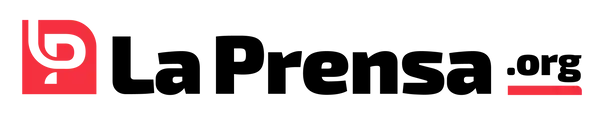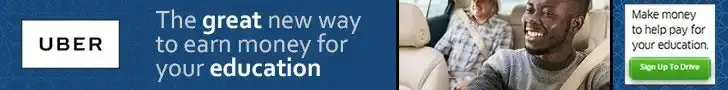El Juego de la Vida

En esta época del año, inevitablemente, abro la caja de emociones que llevo dentro.
En mi mente hay una serie de recuerdos archivados que suelen invadirme conforme las mariposas de la primavera se van transformando en los colores del verano.
En mi corazón existen sentimientos que afloran cuando el sol se convierte en protagonista de mis días y el estadio de beisbol en un lugar mágico donde se escriben capítulos intensos de convivencia.
Siempre he sido aficionado al deporte de los batazos por la emoción que me produce la competencia misma, pero más que eso, por ser la fábrica de imágenes que nunca se olvidan.
Asistir a un juego de beisbol es la forma ideal para que un padre transmita amor a su hijo, para establecer esa comunión que los unirá por el resto de sus días.
No es casualidad que en los parques de pelota se repita una y otra vez la imagen de un padre que toma la mano de su pequeño para deambular por los pasillos del inmueble.
La caminata en el estadio se convierte en un paseo de remembranzas que llevan al adulto a expresar en voz alta lo que sintió la primera vez que fue a un partido de beisbol, lo que sintió al ver el color de la arcilla combinar su tonalidad con el verde césped de los jardines.
Después, la plática se torna en un recuento histórico sobre peloteros convertidos en leyenda, sobre juegos inolvidables, sobre equipos increíbles.
Historias que han pasado de generación en generación gracias a esa comunicación que solamente se pueda dar entre un padre y un hijo dentro de un parque de pelota.
Recuerdo como si fuera ayer cuando mi papá me llevó por primera vez a ver un juego de beisbol en el Estadio del Seguro Social en la Ciudad de México.
Yo, con apenas nueve años de edad, quedé instantáneamente maravillado con el espectáculo.
El imponente alumbrado, el olor a pasto recién cortado, el ensordecedor ruido de las matracas, el griterío de la gente y los colores de los uniformes conformaron una grandiosa experiencia.
Eso fue un día de verano del lejano 1972 y casi medio siglo después es a mí a quien le toca continuar la tradición.
La semana pasada invite a mi hija a ver un juego de los Padres de San Diego en el majestuoso Petco Park.
Ella es una joven de 20 años a la que le aburre el beisbol aduciendo que los juegos de tres horas se le hacen eternos, que no le entiende a las reglas y que no pasa nada emocionante.
Aún así, mi hija aceptó la invitación y el martes por la noche nos fuimos al estadio.
Mientras veíamos a los Padres dar su mejor esfuerzo ante los Marineros de Seattle, yo le iba contando a mi hija historias de los peloteros que estaban en el campo de juego.
Las anécdotas deportivas se transformaron rápidamente en una charla sobre lo rápido que la vida se nos ha venido encima.
Sobre lo rápido que dejó de ser mi bebita consentida para ser ahora una joven adorable que lucha por conquistar sus metas.
Entre batazos de jonrón y grandes atrapadas defensivas, la plática se tornó en una catarsis emocional que terminó con un gran abrazo entre los dos mientas alguna que otra lágrima rodaba por nuestras mejillas.
Una vez más, el beisbol tejió el milagro de hacer que un padre conecte con el alma de quien lleva su sangre.