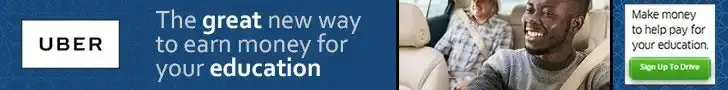El Desencanto
Después de la Segunda Guerra Mundial se instituyó, en el casi todo el mundo occidental, el modelo de desarrollo democrático que incluía la instauración de procesos políticos ordenados sustentados en el voto y el sufragio efectivo; políticas de distribución del ingreso más equitativas; desplazamientos humanos orientados al levantamiento de grandes urbes; finanzas públicas activas para la realización de trascendentes obras de infraestructura vial e hidráulica así como una plataforma industrial de gran alcance.
En México, a esa etapa se le conoció como el nacionalismo revolucionario. Durante esta etapa el país registró tasas de crecimiento promedio de seis porciento anual, las ciudades desplazaron a la población rural, la educación pública fue el detonante de una vigorosa clase media, la industria registró cifras positivas en el producto interno y fue la base de la expansión del mercado interno.
Pero ese impulso perdió gradualmente fuerza y para finales de la década de los años sesenta se tensionó la convivencia entre gobierno y comunidad estudiantil abriendo las puertas a la confrontación social que provocó la represión de 1968 en el momento que se organizaba la olimpiada de ese año.
Para enfrentar el rompimiento del tejido social se instrumentaron políticas de contención a través un elevado contenido de populismo. El proceso resultó sólo parcialmente efectivo ya que si bien se pudieron cooptar a los líderes más activos disminuyendo su protagonismo, no hubo un cambio de fondo y si un enfrentamiento con las elites que presionaban para no perder sus privilegios.
El resultado fue una época de grandes desequilibrios e inestabilidad económica, política y social que se prolongó por casi dos décadas al final de las cuales se planteó un cambio de modelo de desarrollo que dos autores; Carlos Tello y Rolando Cordera llamaron la “Disputa por la Nación”. En un documentado texto sostenían que una nueva lucha se libraba en el país entre las oligarquías que no querían perder sus privilegios y la sociedad que exigía participar en la distribución del pastel de la riqueza nacional.
Al final de cuentas, y en la lógica de las nuevas visiones de organización económica basadas en las fuerzas del mercado, el país logró superar sus dificultades y con la instauración de un mercado regional la economía se reconstruyó y los indicadores macroeconómicos se estabilizaron. El beneficio no se extendió a las grandes mayorías y la pobreza se ha disparado en términos cuantitativos y cualitativos; es decir más pobres y más miseria.
El discurso político, sin embargo, insiste en que las cosas han cambiado para bien y que son los medios de comunicación los detractores de los avances logrados. El repetitivo mensaje de que “las cosas buenas cuentan y cuentan mucho”, sintetiza esa dicotomía entre lo que la mayoría demanda y lo que las autoridades publicitan. Ese abismo cada día toma mayor distancia.
El próximo año se definirá la sucesión presidencial y será el momento para ventilar qué clase de país se está promoviendo. Es de esperar una lucha que se dará entre los interesados a mantener el estatus quo y quienes reclamaran cambios radicales.
La ciudadanía deberá examinar esos planteamientos, y a través de una comprometida y responsable participación, decidir cuál es la mejor opción; y desde ya exigir a las nuevas autoridades el cumplimiento de sus promesas de campaña o caso contrario la revocación de sus mandatos.
El país necesita un proyecto viable para detonar sus enormes capacidades que han sido desperdiciadas lamentablemente por intereses de grupúsculos que sólo velan por sus intereses y alientan la impunidad y la corrupción que ya no es aceptable y por la que deberán responder en su momento.
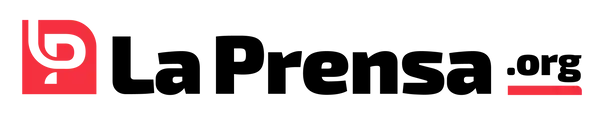
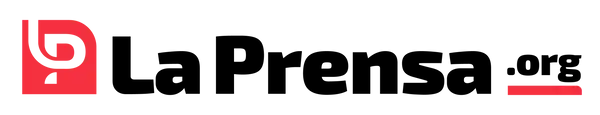

 Arturo Castañares
Arturo Castañares